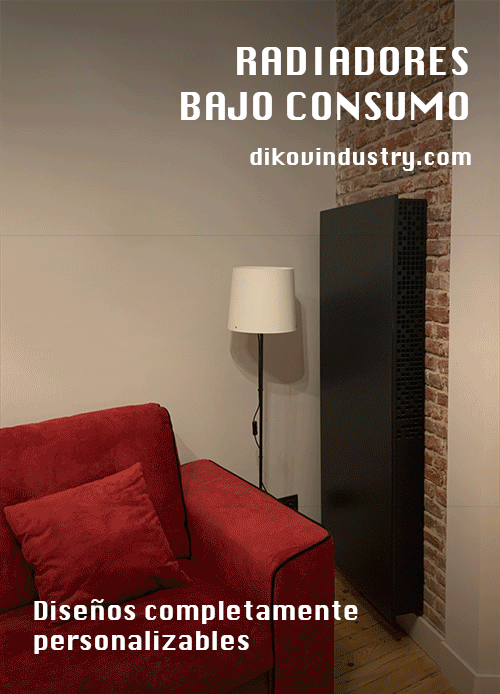Si preguntásemos qué tienen en común la recién inaugurada mediateca de Thionville con un biergarten alemán, un ágora griega, una taberna inglesa o una barbería mediterránea, el sociólogo americano Ray Oldenburg no dudaría un segundo. Son lo que denomina “terceros lugares”, una noción que ideó para describir espacios de socialización a los que acudimos después del hogar (primer lugar) y la oficina (segundo lugar). De fuerte carácter inclusivo, en ellos nos encontramos con amigos y desconocidos para intercambiar ideas, vivencias y experiencias. En ellos se fraguaron revoluciones y democracias. Hoy más que nunca, son anclas para la comunidad, ya que la socialización digital es cada vez mayor, y necesitamos nuevos marcos para los encuentros cara a cara. No es de extrañar que el edificio que nos ocupa lleve este concepto en su nombre.

El estudio francés de arquitectura de Dominique Coulon utiliza el proyecto para interrogarse sobre cuál debería ser el próximo modelo de mediateca. Para Oldenburg, los terceros lugares tienen que ser baratos, accesibles, acogedores y, a ser posible, contar con comida y bebida. El arquitecto francés aporta además unas formas sinuosas que escapan de un cartesianismo encorsetador, y esculpe un espacio fluido, casi ingrávido, que se torna incierto en sus límites y usos. Allí nuestros cuerpos se desplazan libremente y encuentran su sitio. La profunda responsabilidad política de Coulon convierte al público en el actor de su propia condición. Todos son bienvenidos en esta materialización de las “zonas de impunidad” de las que Ábalos y Herreros hablaban en los 90. Allí donde cada uno tiene derecho a ser íntegramente como es, sin peligro a ser castigado por ello.

Salas expositivas, biblioteca, zonas de creación, estudios de música, un café-restaurante, áreas interactivas para niños… Todo queda ondulantemente envuelto con una fachada-lazo que protege cuando baja y está cerca de la calle, y que busca apertura y luminosidad cuando sube. Esta construcción abstracta, continua y extrovertida contrasta fuertemente con ciertos usos, que se confinan en burbujas preciosistas. En su interior, encontramos estancias de gran especificidad material y de uso. Microuniversos que nos reconfortan y estimulan. Y como guinda del pastel, una serpenteante rampa-promenade architecturale que nos lleva hasta la pradera de la cubierta. Allí, la ciudad desaparece detrás de una cortina vegetal: la corona formada por las copas de los frondosos plátanos que rodean la parcela. En la cima, un bar de verano y, por el camino, multitud de acciones posibles: picnic, juegos, bailes o disfrutar del sol. Es precisamente esta falta de determinismo en la manera de entender y utilizar el edificio donde reside su poderoso potencial. La imposibilidad de una lectura unívoca le confiere una inesperada riqueza y belleza. La de los lugares que animan a ser uno mismo.