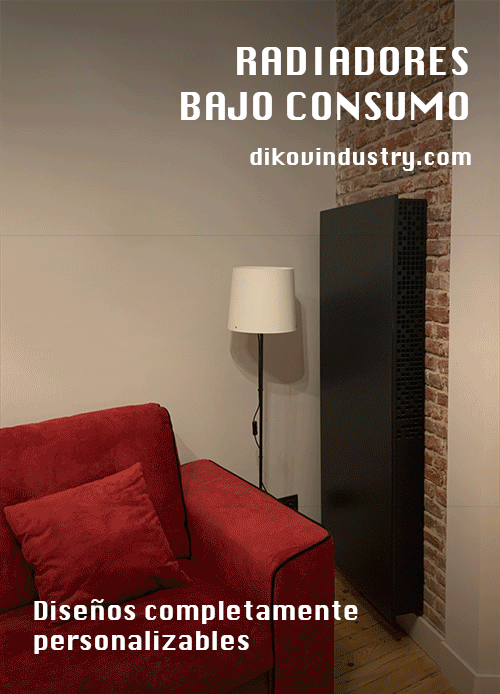Afrontar la ampliación de un museo en el cual lo clásico se impone tanto en el edificio como en las obras que alberga no es algo sencillo, sobre todo si la propuesta debe realizarse bajo tierra, perdiendo así la oportunidad de mostrarse como algo nuevo.

La cubierta-jardín de este museo en Frankfurt se ondula de forma sugerente y se horada con 195 claraboyas, de forma que lo que antes era una mera alfombra de césped se convierte en el centro vertebrador del proyecto. Se puede pasear y utilizar como un espacio de ocio o bien contemplarlo como una obra más del museo, especialmente al anochecer cuando los lucernarios bañan de luz el jardín. Es una acertada forma de ampliar el uso de la zona verde creando una imagen contundente, casi icónica, que sin recurrir a una arquitectura excesivamente compleja dota al edifico de un gran interés paisajístico y urbano.

El interior busca ante todo sencillez y flexibilidad. Mediante una distribución que recuerda a una ciudad medieval, las salas interiores forman habitáculos a modo de casas, con calles que convergen en una plaza central donde la cubierta se curva a modo de cúpula. Se accede al nuevo edificio mediante una escalera de aire escultórico que conecta lo antiguo con lo nuevo. Las paredes de las salas no tocan el techo, permitiendo que éste se contemple como un elemento continuo que aporta una luz tamizada. Además, están concebidas para poder cambiar su distribución en cualquier momento en función de las colecciones que se vayan a exponer.


Otra de las preocupaciones de los arquitectos era dotar al edificio de las herramientas para conseguir un ahorro energético. Para ello, además del empleo de intercambiadores de calor geotérmico, la superficie ajardinada y los lucernarios logran regular la temperatura y aprovechar así la energía captada, lo que deja claro la importancia que se da en Alemania a éste tipo de actuaciones, ya que los arquitectos optan por el buen diseño tanto en la forma como en la gestión de recursos.