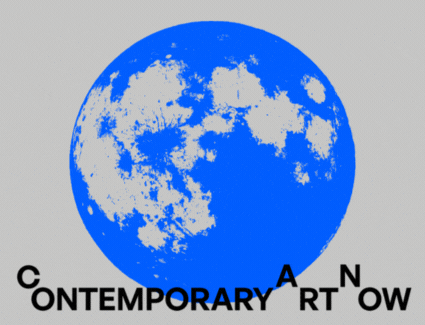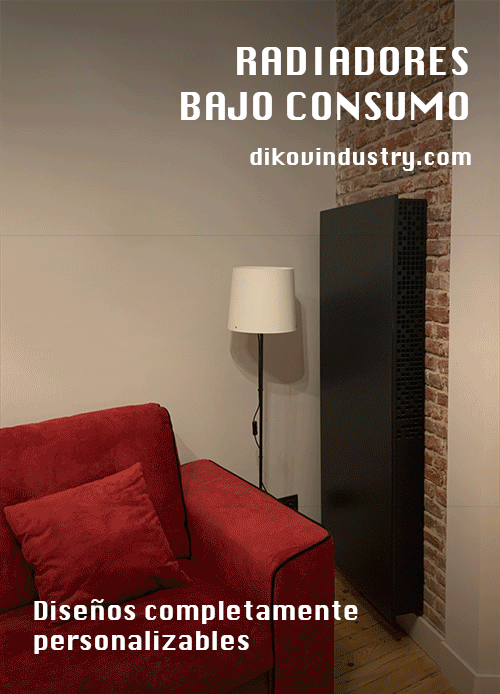Del libro Art of Burning Man
Una rave. Una exposición de arte al aire libre. Un festival. Un experimento sociológico. Nadie se pone de acuerdo sobre cómo definir Burning Man Festival pero, sea lo que sea, no para de crecer.

Del libro Art of Burning Man
El primer recuento de Burning Man fue modesto: unos cuantos palos y 35 personas. Era junio de 1986 y Larry Harvey y Jerry James quemaron una figura de madera en una playa de San Francisco. Lo que empezó como una celebración del solsticio entre amigos se convirtió en una fiesta anual y fue creciendo exponencialmente: en 1990 ya tenía cerca de 1.000 participantes y fue trasladada al desierto de Nevada. En 1996 ya eran 8.000. En 1999 llegaron a 23.000. Hoy, más de 65.000 personas participan en uno de los grandes eventos de la contracultura contemporánea en Estados Unidos. Y todavía nadie ha sabido definir del todo lo que ocurre durante una semana en esta ciudad ficticia construida por los mismos asistentes al festival.

Del libro Art of Burning Man
No es fácil contar en palabras lo que ocurre en el desierto. Los burners pasan siete días inmersos en un entorno extremo. Deben tener agua y comida suficiente, además de un sitio donde dormir y medios para protegerse del calor, el frío y las tormentas de arena o de granizo. Está prohibido comprar o vender (la organización regenta un bar que vende café y algunos puestos de hielo), y todo gira en torno a la cultura del regalo: se reparten mojitos, fruta, platos de comida, protector solar, abrazos, luces. Y todo ello encaminado a la quema de dos grandes esculturas de madera. Una con forma de hombre en torno a una gran fiesta. Y otra con forma de templo, en un ritual silencioso e íntimo.

Del libro Art of Burning Man
Más de 2.000 voluntarios trabajan para hacer que funcione y, aun así, organizar Burning Man (seguridad, baños, casi un millón de dólares en becas para artistas…) cuesta más de 26 millones de dólares, según las últimas cuentas públicas. Eso se financia con donaciones anónimas y con la venta de entradas, que cuestan 390 dólares, unos 290 euros, y que se agotan en cuestión de minutos. La organización de Burning Man, que antes funcionaba como sociedad de responsabilidad limitada, se ha transformado en entidad sin ánimo de lucro que promete más transparencia, y funciona con un consejo directivo y medio centenar de empleados fijos.

Del libro Art of Burning Man
Burning Man ha crecido rodeado de polémica. Algunos veteranos critican la masificación y aseguran que ha perdido su esencia. Otros creen que el sistema de lotería para conseguir entradas beneficia a los vírgenes frente a los grupos consolidados que acuden año tras año y contribuyen con arte, experiencia o trabajo. El festival peca, además, de escasísima diversidad racial: el 80% de los asistentes marcó la casilla racial de blanco en el censo de 2012. La proximidad de San Francisco atrae a trabajadores tecnológicos de Silicon Valley, y algunos de ellos (los más ricos) llegan en helicóptero, comen en caterings y duermen con aire acondicionado.

Del libro Art of Burning Man
Este año, en medio de la nada, un mexicano vestido con tutú me abraza y grita que está tan, tan contento de estar aquí. Estamos llenos de polvo. Estamos agotados. Y decimos que somos felices. ¿Por qué volvemos al medio de la nada para pasar frío y calor, sin cama, duchas ni señal de teléfono? Quizá la respuesta está en una entrevista de Larry Harvey. Recordaba cómo, en 1986, una desconocida se aferró a la mano de su amigo y observó a aquel primer hombre arder: “Fue la primera performance espontánea, el primer aumento geométrico de Burning Man. Habíamos creado instantáneamente una comunidad”.

Del libro Art of Burning Man

Del libro Art of Burning Man