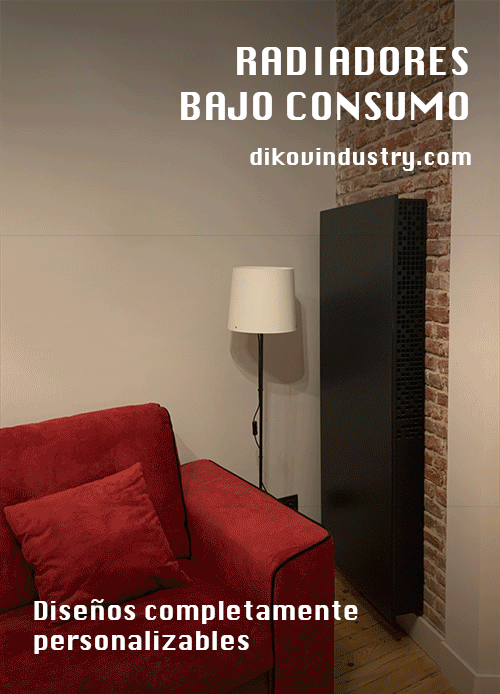En un año especialmente pródigo en pérdidas, se despidió el pasado viernes a los 91 años el arquitecto Arata Isozaki: una figura que, con su obra, superó la modernidad y la posmodernidad y siguió produciendo obras que en nada desmerecen los hitos de una carrera imposible de glosar. Nuestro colaborador, Pau Olmo, dedica este obituario a Isozaki, quien fue su maestro mientras estudiaba en la Universidad de Hokkaido.
Del vacío y la ruina, al optimismo metabolista
Hijo de padre poeta, Isozaki nació el 23 de julio de 1931 en Oita, una ciudad del sur de Japón, en la isla subtropical de Kyushu. En 1945, cuando tenía 14 años, fue testigo de la destrucción de Hiroshima desde las playas de su localidad natal: “No había arquitectura, ni edificios, ni siquiera una ciudad. Así que mi primera experiencia con la arquitectura fue el vacío de la arquitectura”, dijo Isozaki cuando ganó el Premio Pritzker en 2019.

En 1954 se graduó con una licenciatura en esta disciplina en la Tokyo University, doctorándose en 1961. Como es sabido, Isozaki creció como arquitecto en estrecha relación con un gran maestro: Kenzo Tange, cuya brillantez y excelencia podrían haber ensombrecido sus muchos talentos. Pero este consiguió aprovechar la oportunidad de esta proximidad y amistad con Tange para aprender sin imitar. En 1963 —diez años más tarde— fundaría su propia oficina en el corazón de Tokio.

Sus inicios están marcados por una influencia claramente brutalista: la biblioteca pública de Oita (1962), el Museo de Arte Moderno de Gunma (1971) o el museo Kitakyushu en de Fukuoka (1972). En ellos se presenta a un creador interesado en las incitantes ambigüedades entre la superficie y el volumen, entre la ligereza y el peso visual. Poco después coqueteó con metabolistas, con unos dibujos de profunda belleza en los que imaginaba el distrito de Shinjuku —sístole y diástole del urbanismo toquiota— elevado en el aire, sobre las copas de unos árboles de hormigón.

De la modernidad superada a la ironía posmoderna de Arata Isozaki
De manera lógica a su grado de apertura a la tradición occidental, sometió a crítica el funcionalismo; es decir, la dependencia de la forma arquitectónica en algo exterior a su propia razón para después sufrir, tiempo después, los rigores de la abstracción y la pureza inmaterial del discurso geométrico posmoderno. Su obra se convirtió así en un juego de volúmenes al estilo rossiano. Este manierismo alcanzó su cénit en el Centro de Congresos de Tsukuba (1974), el edificio se alza como un experimento autónomo: su estructura pasaba a ser autodefinitoria. Si podía referirse a la cultura local, lo hacía como ausencia, como vacío, como cancelación de toda afirmación.


Arraigó sus diseños en lo que a veces llamó sus «crímenes perfectos», hacia cierto barroquismo en las costumbres espirituales japonesas. Interpretó y territorializó estilos y filosofías occidentales con las nociones japonesas de ausencia, sombra y oscuridad. Para Isozaki, la arquitectura se convirtió en una práctica cultural, en sus palabras, «una máquina para la producción de significado». Planteó construcciones con símbolos y referencias, imbuyéndolos de ironía e incluso de un humor burlón.

De Kyushu a Los Ángeles y de Los Ángeles a Barcelona
Conocedor de lo radical en las artes —al principio se inclinó por el jazz, los neodadaístas de Tokio y John Cage—, cuando Isozaki ejercía de jurado invitado en concursos internacionales siempre buscaba los proyectos menos convencionales. En 1983, defendió una propuesta aparentemente inconstruible para un club deportivo en Hong Kong firmada por la entonces desconocida y joven Zaha Hadid. El atrevido voto lanzó su carrera.


Durante casi dos décadas, construyó solo en Japón. Su primer encargo internacional vino con el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (1981): un lugar que actuaba como un pueblo de sólidos platónicos revestidos de arenisca india roja, horadados con grandes tragaluces piramidales que iluminan las serenas galerías inferiores. La primera zona, voluminosa, brillante, visualmente inmóvil, introdujo el concepto japonés del “Ma” —a veces descrito como un vacío lleno de posibilidades— en un conjunto occidental de formas euclídeas, más propio de Louis Kahn que de cualquier arquitecto nipón. “Esa galería valía todo el edificio”, dijeron Peter Eisenman y Frank Gehry en su inauguración.

A este hito le seguiría una carrera internacional de más de cuatro décadas con algunos trabajos sobresalientes y otros de más dudosa calificación. En nuestro país también dejó su huella, con La Domus o Casa del Hombre de La Coruña (1995) y el Palau Sant Jordi (Barcelona, 1983-1990). Si levantar enormes cúpulas sin recurrir a la ayuda de cimbras y andamiajes ha sido, desde siempre, la ambición de muchos proyectistas —desde Brunelleschi a Frei Otto— para Isozaki, su mujer, la escultora Aiko Miyawaki, y su ingeniero, Mamoru Kawaguchi, no fue ninguna excepción. Erigieron una estructura de tubos metálicos cuya innovación residía en que se construía en el suelo y, luego, como si se tratara de una armazón circense, se elevaba en unas horas hasta su posición definitiva.


De las palabras a las ideas, de una orilla a otra
Enseñó en Columbia, Harvard o Yale; firmó casi 200 libros, pero si ese tan solo fuese el resultado de su actividad teórica, el valor de sus escritos probablemente quedaría reducido a ser testimonial. Por el contrario, lo verdaderamente singular y atractivo de la actividad de Arata Isozaki como arquitecto es que su arquitectura se hizo cierta a través de las palabras.

No me voy a extender más en su legado, porque la tarea podría llevar días, pero no me voy a resistir a una última anécdota: tuve la suerte de conocer a Arata Isozaki en 2019, en su oficina de Tokio. Me encontraba terminando mis estudios, escribiendo sobre la noción del “Ma” japonés; quería viajar y conocer las arquitecturas donde este se presentaba con mayor intensidad, así que resolví preguntarle. Su respuesta, como él, fue tan generosa como entrañable. Me dijo que además de peregrinar hasta las casitas de pescadores de Hiroshima, conocer las Katsuras de Kioto y visitar lo poco que quedaba en pie de la obra de Kazuo Shinohara, debía buscar a Enric Miralles en los bosques de Unazuki, o más cerca de casa, en el Cementerio de Igualada.
Esta vivencia revela el carácter de alguien que, con su arquitectura, trató de conocer el mundo en un ir y venir constante, considerando que los mejores puentes entre culturas siguen siendo invisibles y bellos cuando se cruzan con agrado.
En este otro artículo puedes leer más artículos sobre arquitectura japonesa