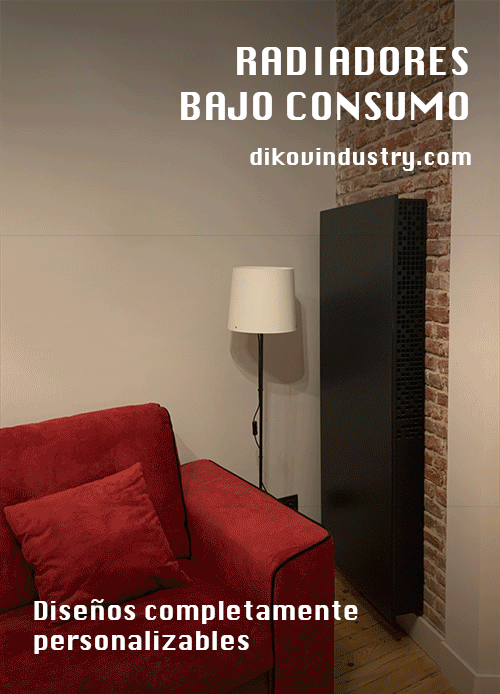En Masurca Fogo, Pina Bausch se aproxima a la joie de vivre como impulso escénico. La pieza despliega un imaginario volcánico en el que la cercanía humana se convierte en la verdadera energía en combustión de la que emergen estados, impulsos y memorias que se activan como corrientes subterráneas. Esta coproducción con la Expo ‘98 de Lisboa y el Instituto Goethe de la capital portuguesa opera como un caleidoscopio donde el deseo, los sueños y los recuerdos se funden en un paisaje escénico de lava y proyecciones oníricas. En él, Bausch construye una condición de tránsito perpetuo, donde intérpretes y espectadores navegan entre el fuego interno y la brisa marina, envueltos en una atmósfera tropical en la que las emociones hierven.
Masurca Fogo: el océano sensorial de Pina Bausch
Oscilando entre el caos repentino y la intimidad cariñosa, el Tanztheater Wuppertal Pina Bausch nos lleva de nuevo de viaje a la fiesta de la vida. Esta vez, del marco blanco del escenario brota una cascada de lava solidificada, como si estuviéramos en la casa lanzaroteña de César Manrique. En esa topografía limitante, cada movimiento exige negociación. Confiar en el otro —dejarse caer, sostener y ser sostenido— se instala como una práctica visible y vulnerable, puesta a prueba constantemente. Articulada desde un equilibrio sublime entre dramaturgia y coreografía, la primera parte irradia una energía desbordante, lúdica y luminosa.
La apertura, iniciada por el solo rotundo de Dean Biosca, fija desde el comienzo un pulso vital que nunca decae. Reginald Lefebvre se erige en muro de contención del conjunto, absorbiendo perrerías, acrobacias extravagantes y caídas, con un desempeño corporal sorprendentemente grácil y casi sacrificial. La pieza, representada en el Opernhaus de Wuppertal hasta el 1 de febrero, avanza a través de sketches que ponen en circulación relatos íntimos —una bailarina recuerda cómo su abuela era piropeada al pasar por la calle; otro alude, a través de un alimento especial, a un familiar fallecido—, impulsos físicos, gestos cercanos —un goodbye como saludo desconcertante— y situaciones colectivas que evocan comportamientos infantiles recreativos en los que no hay lugar para la preocupación.

El humor irrumpe tanto para aligerar las tensiones como para hacer desaparecer la rememoración desagradable. Bausch lo manipula como una herramienta que vuelve el conflicto respirable. La danza-teatro deja que el cuerpo piense antes que la palabra y, en ese acto radical, la obra propone algo tan simple como exigente: sostener el deseo sin domesticarlo. Lo íntimo y lo colectivo se confunden en esta pecera de humanidad. Casi todos entran y salen de escena bajando y subiendo por la lava; la ejecución de cada número brilla por su exquisitez y excelencia técnica.

Las imágenes se encadenan con manifiesta anarquía: un grupo de chicas toma el sol en bikini en lo alto de la roca, una bailarina vestida con globos rojos enciende cigarrillos a sus compañeros hasta que todos acaban pinchándolos. El placer, la manzana prohibida y la reiteración de gestos —marca de la casa— orbitan por este primer acto como un juego insistente que refuerza la alegría sin ingenuidad. Mientras algunos improvisan una piscina en la que se divierten, una morsa se arrastra por el escenario. El colofón hilarante lo protagoniza la chica de la bañera portátil fregando en ella la loza en un apoteósico final.

Donde el sueño nocturno y el diurno convergen
La proyección de un concurso de baile en Cabo Verde abre la segunda parte, al tiempo que algunas parejas bailan abrazadas en el escenario y fuera de él. Qué duda cabe de que Bausch concibe los bailes de salón como un terreno propicio para que la proximidad pueda desarrollarse. El tempo se ralentiza y la saudade de Amália Rodrigues se filtra en la representación. Y, si bien la alegría persiste, ya no se sostiene con la misma ligereza ni resulta tan expansiva y fulgurante como al principio. Los momentos de cotidianidad lúcida —dos mujeres rivalizando en cardado de melenas, un grupo jugando a la petanca, una madre obligando a su hijo a ingerir un banquete profuso— se intercalan con solos para constatar que la poesía reside en lo ordinario.

Entre suaves fricciones, los acercamientos entre cuerpos encarnan el eterno juego de seducción que permea el trabajo de Bausch. Desde el contacto físico, la coreógrafa examina la paradoja del anhelo; ese choque entre la búsqueda de cercanía y la tensión del rechazo. La música —un collage de fados, jazz, tangos, batucadas y ritmos de Cabo Verde— no ilustra la acción: la empuja desde dentro como detonador afectivo. En ese tejido sonoro coinciden Amália Rodrigues, Balanescu Quartet, Baden Powell, Duke Ellington o Gidon Kremer sin nostalgia programática.

La representación continúa a golpe de flashes. Entre una secuencia breve y otra surgen visualizaciones de pelícanos o de olas rompiendo contra la lava. En el punto álgido del acto, los intérpretes erigen una chabola con paneles improvisados en la que luego se introducen para danzar, desatando de nuevo la alegría común que encuentra en el contacto una forma de resiliencia. Masurca Fogo no es más que una acumulación de instantes vivaces que mantienen en perpetua circulación sueños, recuerdos y encuentros corporales. La escena final, con la proyección de capullos floreciendo y las parejas abrazadas en el suelo de una playa imaginaria al son deAll I need is the air that I breathe, comprime la pieza en una necesidad elemental: respirar juntos como condición primaria de todo vínculo.

En este enlace puedes leer más artículos sobre otras representaciones de Pina Bausch.
Preguntas Frecuentes sobre la obra Masurca Fogo
¿Cuál es el tema central de la obra Masurca Fogo de Pina Bausch?
Masurca Fogo es una celebración de la “joie de vivre” (alegría de vivir). La pieza utiliza un imaginario volcánico y tropical para explorar la intimidad humana, el deseo y los sueños, inspirándose en la atmósfera de Lisboa y Cabo Verde.
¿En qué contexto fue creada esta pieza del Tanztheater Wuppertal?
La obra fue una coproducción con la Expo ’98 de Lisboa y el Instituto Goethe. Pina Bausch construyó un caleidoscopio escénico que refleja el tránsito y la energía de la capital portuguesa, fusionando la danza con proyecciones oníricas y música diversa.